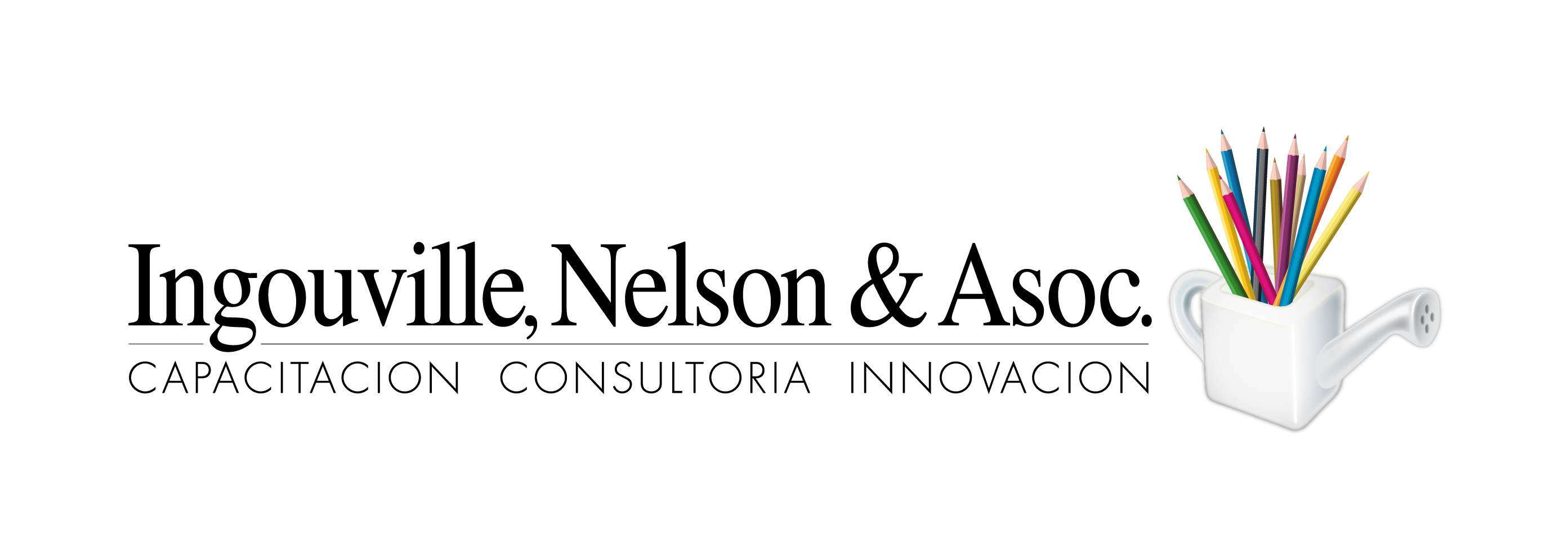Por Pablo Benegas.
En la reciente jura de diputados se repitió algo que hemos visto aparecer en los últimos años: las juras customizadas. Es decir, escuchamos a cada diputado jurar por algo que le parece valioso o importante: por la rebelión de los oprimidos; por echar al FMI de América Latina; por las víctimas del terrorismo; por el respeto de los derechos de los consumidores –y cultivadores- de marihuana; por los jubilades [sic]; los docentes; los 30.000 desaparecidos; por la lucha de las mujeres y la diversidad; por Cristina; por Néstor; por Evita; por la Santa Confederación; por el Diego [sic]; e incluso –en un oxímoron- por el respeto de la fórmula establecida por el reglamento interno de la Cámara. Todo esto, sólo este año.
Y si bien creo que basta consultar la sensibilidad del hombre común para darse cuenta de que lo que se realiza en este acto de asunción es más una excentricidad de quién busca lucirse con algún grupo que un avance en la sinceridad del cumplimiento de un mandato popular, podemos ir un paso atrás para entender qué implica jurar y si lo que están haciendo tiene sentido desde alguna perspectiva.
¿Para qué juramos?
El juramento es una promesa de compromiso público, de desempeño según ciertos estándares, poniendo a alguien de testigo. Prometer es, como recordaba Gabriel Marcel, “enviar mi conducta delante de mí”. Es asegurar que voy a hacer algo a pesar de lo que puedan traer las circunstancias siempre cambiantes, y las emociones, siempre volátiles. Por eso la fidelidad es una promesa. En este caso, la fidelidad es hacia una forma de organización de la sociedad plasmada en la Constitución; a una forma de arreglar nuestros desacuerdos; a una forma de decidir para dónde queremos ir como Nación.
¿Qué pasa si no cumplo con mi promesa? Ahí entra el testigo. Alguien tiene que velar por ese compromiso. Por eso es recurrente a lo largo de la historia la apelación a lo sagrado: hay algo más importante que mí mismo, que me urge en conciencia, cuyas consecuencias exceden esta vida y relativizan las ganancias de la infidelidad. Pero si ese condicionante interno no es suficiente, también hay uno externo: no sólo demanda Dios, sino también la Patria (no el poder judicial, la Patria). Es decir, mis coterráneos pueden exponer esa infidelidad, y en todo caso buscar los canales para corregirla.
¿Para qué juran ellos?
Ahora bien, se puede objetar que la mayoría no cree en Dios, y que los canales de reclamo de fidelidad (judicial o de protesta social) están viciados como para suponer que efectivamente van a funcionar, y que en todo caso una declamación sobre cosas que valoran y por las que van a tratar de trabajar es mejor que nada. Pero ese es el problema, el estándar no lo tiene que fijar la clase política, lo tenemos que poner nosotros. Y si no creemos que el Diego vaya a obligar a nadie; o que los desaparecidos tengan capacidad de controlar las acciones de un legislador; o que los consumidores –y cultivadores- de marihuana tengan que definir para dónde queremos ir como Nación; quizás debamos hacerles saber que las fórmulas institucionales no nos parecen meras formalidades sino un indicador de nuestra expectativa; y que jurar por cualquier cosa es una forma de decir que los juramentos no importan; y que las discusiones sobre problemáticas específicas las pueden tener en el recinto; porque lo que les estamos pidiendo en ese momento original es, a fin de cuentas, que hablen sobre lo que nos afecta a todos, teniendo en consideración a todos y de una forma que Dios y la Patria no les deban demandar nada.